Solo necesitas un buen sombrero
(Pintura de Frank Weston-Benson)
Frank D. Porter IV estaba cenando en una brasserie de moda en el centro de Ciudad de México, con cuatro guardaespaldas en la puerta y un habano en la boca, cuando irrumpió en el local un grupo ruidoso y variopinto. Sus miembros se acomodaron en una esquina de la barra mientras el sorprendido maître intentaba pensar con toda rapidez qué hacer con ellos y continuaron con sus gritos y risas sin caer en la cuenta de que molestaban a la mayoría de los clientes. No así a Frank D. Porter IV, aburridísimo a esa hora de la noche en compañía de dos de los tipos más cansinos que conocía, el Largo Peter y Wallace Cormack Jr., ambos socios en una de esas compañías aéreas low cost que estaban sobreviviendo a costa de dar guantazos a las otras.
Los ojos verde-azules de Porter miraron, a través del espeso humo del cigarro, el movimiento voluptuoso de una de las chicas, vestida enteramente de negro y con largo cabello rojizo que movía con la mano a un lado y a otro en un gesto tan idiota como efectivo. Cruzaron al otro lado de la mujer y se quedaron parados un momento en un hombre corpulento y con aire de guardabosques, que reía sin cesar mostrando una hilera de dientes iguales y enormes. Otro elemento del curioso grupo era una mujer bajita pero muy delgada, con el cabello rubio planchado y pegado a la cabeza, de manera que simulaba un casco de romano, al estilo años 20. El último componente era un jovencito bastante atrevido, con mirada ladina y una camisa abierta que dejaba ver unos pobres pectorales a los que les hacía falta un buen gimnasio.
El contoneo de los cuatro en la barra llamaba la atención. El local, a esa hora de la noche del sábado, estaba lleno de negociantes, hombres de traje oscuro con rostros cansados y algunas parejas de turistas adinerados que querían conocer de cerca el pálpito de la ciudad en la noche. Estos últimos solían llevarse un buen chasco: nada de lo que se vivía allí tenía relación alguna con Ciudad de México. Salvo la carne, quizá, que era de buey y de buena calidad.
Frank Porter estaba pasando un mal momento. Su esposa, Dalita, mexicana y muy temperamental, lo había plantado de la noche a la mañana, llevándose al hijo de ambos, de cinco años y sonrisa perruna (Porter dudaba que fuera su hijo) y una maleta llena de dinero que él guardaba en un armario para emergencias. La emergencia había sido encontrarlo haciendo equilibrios en la cama del matrimonio con una negrita muy aparente, antillana, que trabajaba con Porter a modo de chica para todo. Dalita sabía de los entresijos amatorios de su esposo pero no estaba dispuesta a que tuvieran lugar en su cama y menos con una mosquita muerta experta en ordenadores. Así que no lo dudó. Ya recibirás noticias de mi abogado, le dijo al despedirse, echando fuego por los ojos. Y, desde entonces, hacía ya más de una semana, Frank Porter alternaba el trabajo con el recorrido por los antros de la ciudad acompañado de sus fieles. Una cuadrilla desigual y bastante molesta para todos.
En realidad, al Largo Peter y a Wallace la marcha de Dalita les venía al pelo. Ella no los soportaba y había intentado por todos los medios a su alcance que no tuvieran relación alguna con su esposo. Le parecía que eran tipos anodinos pero peligrosos, sobre todo en esos momentos de la madrugada en los que ya nadie recuerda su nombre y se hacen negocios al borde del abismo. Estaba segura de que los dos habían engañado más de una vez a Frank, que presumía de perspicacia pero que, según ella, era un bobo venido a más. Intentaba representar el papel de su padre, Frank Porter III, pero era sencillamente imposible. Dalita lo sabía con toda seguridad y este convencimiento se refería a todos los terrenos, incluido el sexual. Su suegro se lo había montado con ella antes de casarse y superaba con nota a su hijo, algo que lo hundiría de saberlo. Bueno, quizá su venganza podría venir por ahí, ya lo pensaría.
A Dalita no le dolió ver a Frank desnudo en medio de la cama con la informática encima. Hacia mucho tiempo que no sentía ningún sentimiento por su marido. Pero no estaba dispuesta a perdonar la infidelidad y menos aún a perder la oportunidad de un divorcio millonario. El recuerdo de un tal Paul Stern, un virginiano que conoció el verano pasado en Miami le devolvió la sonrisa. Por allí andaba él, a la espera de acontecimientos. Todo llegaría.
La rubia del pelo planchado observó a Porter y a sus dos acompañantes con mirada apreciativa. Ella conocía a aquel tipo de algo, aunque no era capaz de recordarlo en ese momento. Mucho menos porque este era el tercer local que visitaban y llevaba encima unas cuántas copas. Sus tres amigos eran francamente aburridos y ella necesitaba un poco más de actividad en una salida nocturna. Hizo un esfuerzo y entonces recordó quién era el que parecía el jefe del trío. Y sí, la cosa podía tener un pase porque creyó tener muy claro que se trataba de un pez gordo. Un tipo con dinero. El dinero era lo que a ella le faltaba y lo que ella necesitaba. Y no había medios honrados para conseguirlo o, al menos, no los conocía. Así que hizo un pase de aproximación a Porter y los dos sujetos, aprovechando que para ir al baño tenía que pasar por la mesa que ocupaban. Oh, justo en ese instante se le cayó al suelo la cartera dorada que llevaba y que estaba pasada de moda, como casi todos los accesorios de que disponía. Oh, sí, gracias, añadió con boquita molona cuando Porter se agachó sin aparente esfuerzo para recogerla y dársela. Qué amable, qué caballeroso y no estaba demasiado mal, pensó para su coleto.









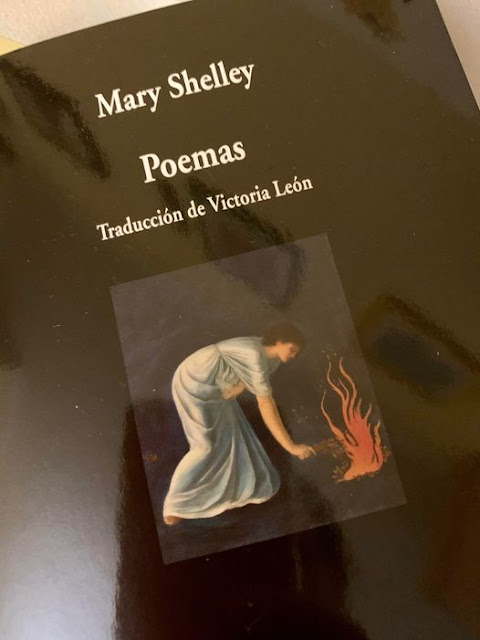

Comentarios